Autor: Enrique Martínez Lozano. Texto extraído del libro La dicha de ser
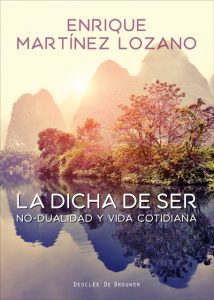
El auténtico conocimiento empieza por uno mismo: ¿cómo voy a entender algo si no me entiendo a mi mismo? ¿Cómo voy a conocer la naturaleza de las cosas si no sé quién soy? Más aún, la respuesta a todas las preguntas que podamos hacernos depende decisivamente del lugar desde donde nos las hagamos.
Hasta que no sea consciente de mi identidad, me estaré confundiendo con el “personaje” que creo ser y, desde ese lugar, cualquier respuesta procederá de la ignorancia. No pasará de ser un cúmulo de conceptos, creados a la medida del propio yo y de los datos que la mente recuerda.
Ahora bien, el conocimiento de sí mismo requiere hacer un camino personal que supone, a su vez, como decían los antiguos, “prepararse para morir”. En efecto, a medida que me conozco, se va produciendo en mí una “muerte” a lo que creía ser anteriormente. Este proceso terminará en la muerte definitiva de la idea del yo como entidad separada. Esa es la meta del conocimiento, adonde conduce el genuino camino espiritual. Los místicos sufíes se referían a ello con la expresión “morir antes de morir”. Y todos los maestros espirituales, Jesús incluido, han hablado de la necesidad de “morir para vivir”. Solo quien “muere” a la identificación con el yo experimenta la Vida que es. Ese tránsito se opera gracias al conocimiento llevado hasta el final.
Al hablar del conocimiento de si mismo, nos estamos refiriendo ―como bien está subrayando la psicología transpersonal― al doble nivel que nos constituye: el propiamente psicológico y el específicamente transpersonal (espiritual).
El primero de ellos aborda el conocimiento de nuestro psiquismo, sus pautas y sus condicionamientos. En cierto sentido, podría decirse que la psicología (clásica) aborda el estudio del yo como “objeto”. O, dicho de otro modo, se ocupa de cómo soy yo, no de quién soy.
Para quien se mueve en el modelo mental, ahí acaba todo. La mente no tiene acceso a más. Sin embargo, nadie puede negar la consciencia de ser sujeto y, por tanto, la inadecuación radical de cualquier estudio que redujera al ser humano a mero “objeto” de conocimiento.
Por eso, mientras la psicología clásica estudiaba a la persona como objeto, la psicología transpersonal se acerca a ella considerándola como sujeto, a través de esta pregunta: ¿quién es el que conoce? Y en este punto la indagación de la psicología transpersonal se funde con la aproximación que hace la espiritualidad o, más ampliamente, la sabiduría.
Ahora bien, en cuanto pretendemos iniciar esta tarea de conocimiento de nuestro sí mismo como sujeto, nos topamos con una paradoja: tal como han advertido los sabios, yo como sujeto no puedo ser definido, objetivado, delimitado…, pensado. Es decir, para el conocimiento de quién soy, el modelo mental se muestra radicalmente inadecuado.
Porque no soy nada que pueda ser definido ―eso sería solo un objeto más―, únicamente podré responder ajustadamente a la pregunta sobre mi (nuestra) identidad cuando conecte con ella, la viva, la sea. Y es entonces cuando la paradoja se resuelve: al saborear lo que soy ―más allá de lo que podía pensar acerca de mí―, se me regala la sabiduría o el genuino conocimiento de mi identidad original.
Pero las sorpresas no acaban ahí: al querer conocerme, me topo, para mi definitivo pasmo, con el fundamento de la existencia ―lo que soy es uno con lo que es―. Tenía razón el oráculo de Delfos: el conocimiento de sí mismo incluye el conocimiento del todo. Y también Heráclito cuando afirmaba: “Los límites del alma no los vas a encontrar por muchos caminos que recorras”. La persona cuyo máximo anhelo es la auto-realización nunca sabe a dónde va: es un camino abierto.
El saboreo de nuestra verdad última nos conduce a reconocernos como vacío ―que es plenitud―, pura consciencia, que constituye el núcleo o substrato más profundo de todo lo que es. Y ahí se nos muestra una nueva paradoja: el conocimiento de sí mismo coincide con el olvido de sí mismo. Se descubre que el yo es solo una idea impuesta por nuestro psiquismo sobre lo que originalmente somos, y que nuestra verdadera identidad es compartida por todo lo que es: ese es nuestro “hogar”, en el que nos sentimos no separados de nada. El conocimiento de sí mismo se transforma en fuente de vida: conocer es vivir.
Fuente: Enrique Martínez Lozano. La dicha de ser (Desclée De Brouwer, 2016)

